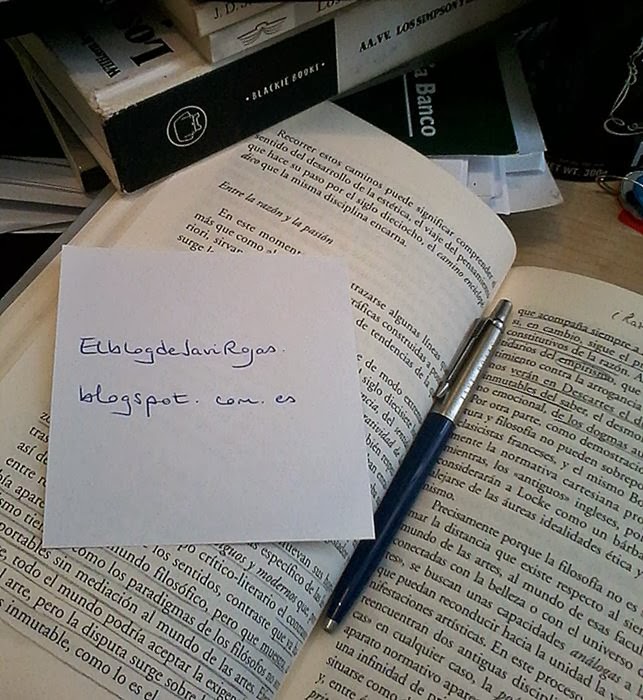Salvándome de trampas y de pecados graves,
encamino mis pasos en ruta hacia lo Bello;
y son mis servidores como su esclavo soy;
mi ser todo, obedece a esa viviente antorcha.
y son mis servidores como su esclavo soy;
mi ser todo, obedece a esa viviente antorcha.
(Charles Baudelaire, “Las flores
del mal”, p. 73-74).
Tengo un fervor incesante por
saber. Albergo un incipiente interés por leer todo cuanto puedo. Quiero, en
demasía, enterarme de qué dice este autor, este otro, y también aquel otro. Leo
y releo páginas hasta que al fin caigo rendido: hasta que al fin el sueño me acoge (que no sacia). Mi habitación llena de libros: mi cabeza llena de autores,
impregnada por sus ideas, compartiendo sus dudas. En mi mesa hojas y hojas,
apiladas todas ellas, conformando un perfecto mosaico (que no un puzzle, pues
el orden no es mi punto fuerte). Apuntes desordenados (“todos los genios lo
son” decía tía May en la película de Spiderman refiriéndose a su desordenado
sobrino), pensamientos desordenados, vida desordenada (“El desorden necesario”,
así titula uno de sus libros mi tutor de TFG). Como de costumbre, devuelvo los
libros y me penalizan (me retraso varios días, casi siempre). Leo poemas a la vez
que escribo en el ordenador. Llevo al término novelas antes de entrar en clase,
y terminándolas, “las empiezo” como quien dice: empiezo a darles forma, a pensarlas, a tomarlas como tema de escritura y
reflexión. Asisto a tutorías y en ellas me encomiendan más y más libros. Tomo
notas en clase, y en los márgenes doy forma a mis monstruos: Filosofía es mi quehacer, la Estética mi área
favorita por el momento, la autopoiesis mi
tema de estudio.
Sin embargo, y
a pesar de que encamino mis pasos en ruta
hacia lo Bello, hay varias maneras de entender esto. Saber más de cada vez menos suele decirse, Sólo sé que no sé nada decía Sócrates una y otra vez; y yo, ante
tales sentencias, afirmo: saber me aleja.
Conforme uno lee más en demasía, conforme uno estudia, conforme uno aprende; más lejos se encuentra del resto, lo constato. Conforme más me comprendo, más incomprensible me hago. Me hago en cualquier caso: mejor o peor, me hago.
Conforme uno lee más en demasía, conforme uno estudia, conforme uno aprende; más lejos se encuentra del resto, lo constato. Conforme más me comprendo, más incomprensible me hago. Me hago en cualquier caso: mejor o peor, me hago.
Pero, ¿acaso cabe que lo haga de
otro modo? ¿Acaso tengo la opción de abandonarlo todo por un segundo? Me temo
que no. Me temo que no está en mí elegir eso, como tampoco está en mí cambiar
mi pasado. Sencillamente se trata de hacerme cargo de quien soy. Es éste, me
temo, el sino del filósofo, la encrucijada en la que me encuentro: saber cada vez más cosas (extraordinarias dirá Nietzsche) que difícilmente puedo transmitir y las cuales te
abren posibilidades en las que cada vez menos gente va a poder acompañarte.
Encerrarte en un intento de huida de sí mismo que no hace sino acrecentar un
solipsismo, un yo y yo mismo en el
que experimentar la soledad a veces puede ser uno de los mayores deleites y, en
otras cuantas ocasiones, uno de los mayores pesares.
Y no puedo presumir de ocupación, pues no siempre uno tiene ganas (o fuerzas) de enfrentarse a esta constante tormenta en la que se halla inmerso. No presumo, entonces. No puedo más que, en una resignación feliz (y a veces triste) encomendarme a esta tarea, responder a esta necesidad en palabras de Paul Auster, obedecer a esa viviente antorcha en palabras de Baudelaire, y seguir remando hacia no sé bien dónde. Con paso firme.
Un filósofo: un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias; alguien al que sus propios pensamientos le golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie particular de acontecimientos y rayos; acaso él mismo sea una tormenta que camina grávida... de nuevos rayos; un hombre fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. Un filósofo: ay, un ser que con frecuencia huye de sí mismo, que con frecuencia tiene miedo de sí, pero que es demasiado curioso para no volver a sí una y otra vez...".
(Friedrich Nietzsche, "Más allá del bien y del mal").
Y no puedo presumir de ocupación, pues no siempre uno tiene ganas (o fuerzas) de enfrentarse a esta constante tormenta en la que se halla inmerso. No presumo, entonces. No puedo más que, en una resignación feliz (y a veces triste) encomendarme a esta tarea, responder a esta necesidad en palabras de Paul Auster, obedecer a esa viviente antorcha en palabras de Baudelaire, y seguir remando hacia no sé bien dónde. Con paso firme.
Un filósofo: un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias; alguien al que sus propios pensamientos le golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie particular de acontecimientos y rayos; acaso él mismo sea una tormenta que camina grávida... de nuevos rayos; un hombre fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. Un filósofo: ay, un ser que con frecuencia huye de sí mismo, que con frecuencia tiene miedo de sí, pero que es demasiado curioso para no volver a sí una y otra vez...".
(Friedrich Nietzsche, "Más allá del bien y del mal").